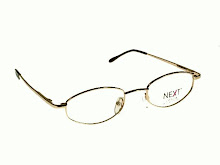La inmediatez de la satisfacción y esa manía por que el placer sea intenso son conductas que resaltan cuando observo lo cotidiano. Me preguntaba si será acaso por un quiebre generacional, dado que son casi cinco décadas las que llevo en el mundo. En tiempos de Pinochet me tocó ver a personas resignarse frente a un teléfono público que no funcionaba así como en momentos más recientes me ha tocado ver a jóvenes proferir duras groserías porque el internet de su celular está un poco más lento de lo habitual.
La masificación de las comodidades o bien el acceso a mejores condiciones de vida han contribuido a que las personas, al menos en nuestra cultura, no busquen adaptarse al mundo sino a esperar que el mundo se adapte a ellos. Es fácil pensar que la inflación de lo sensorial afecta a los más jóvenes, pero la intolerancia y consecuente agresividad ha aumentado en todas las edades. Además, las personas son más proclives a la renuncia y al cambio no sólo laboral sino también de convicciones. Todo esto se traduce en la renuncia a las empresas, las iglesias o los partidos políticos. La oferta de oportunidades laborales, convicciones personales y demandas sociales se ha diversificado junto con la proliferación de la intolerancia sensorial. Las empresas cada vez experimentan más dificultades para retener a sus empleados, la Iglesia Católica perdió la hegemonía dentro del mundo cristiano y el antiguo duopolio político chileno se ha centrifugado al punto de fragmentarse en una diversidad de partidos y movimientos que antes sólo eran tendencias internas dentro de los dos grandes conglomerados.
Las parcialidades fragmentadas que resultan de este proceso saben que son parcialidades, pero tienen pretensiones de totalidad en modo consciente y deliberado. Para las iglesias de inspiración pentecostal no hay salvación fuera de la Biblia y para ciertos exponentes de todos los colores partidarios habrían “parcialidades” políticas que no deberían existir.
Una postura que pareciera desafiar las tendencias totalizantes aboga por la diversidad, por la inclusión y por la tolerancia, argumentando por la dignidad de cada individuo y por el valor de cada tendencia cultural. Pero dicha postura no siempre es consciente de sostenerse más en declaraciones de principios que en una observación ecuánime o bien ponderada sobre el conjunto de la realidad. La ética subyacente a la filosofía política desde la Revolución Francesa en adelante, que traslucía la convicción imperativa que “somos todos iguales”, hoy pareciera haberse transformado en su contrario para señalar que “somos todos distintos”, de forma categórica y totalizante.
El giro pragmático que la filosofía ha dado en las últimas décadas coincide históricamente con el deseo, inconsciente o deliberado, de adaptar el mundo a la sensibilidad de cada uno y con lo que pareciera ser el paso desde una atmósfera propicia para una ética “de la igualdad” a otra generadora de una ética “de la diversidad”. Tampoco es una simple coincidencia que ambos procesos coexistan con la proliferación de uno de los lugares comunes más característicos de la actualidad: el concepto de empatía, un término al que fácilmente puede recurrirse y que, como todo vocablo de moda, su utilización oscila desde un significado simple, asible y minimalista hasta la difuminación del sobre uso, donde el término se adapta al habla de cada uno, careciéndose de una mirada crítica y reflejándose una cómoda pobreza intelectiva.
El portal corporativo de la R.A.E. (https://www.rae.es/) siempre será un asiento firme y asible para abordar un concepto. Ahí se señalan dos acepciones: la primera indica que la empatía es el “sentimiento de identificación con algo o alguien” y la segunda que es la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. Ambas acepciones están íntimamente relacionadas bajo un esquema de secuencia; vale decir, una capacidad y un sentimiento donde éste es el resultado del ejercicio de aquella.
Según el Diccionario Etimológico Castellano en Línea (https://etimologias.dechile.net) la palabra “empatía” proviene del término “empátheia”; lo cual pareciera una deriva directa por uso, pero el término fue rescatado por la psicología a comienzos del siglo XX, dándole un uso y significado distinto al original griego, que más bien correspondía al concepto de pasión o padecimiento.
Según la filósofa Anna Donise (2019, págs. 54-61), fue el psicólogo y filósofo alemán Theodor Lipps quien incorporó el vocablo “einfühlung” para comprender la relación entre el individuo y el mundo circundante. “Ein” (uno) y “fühlung” (sentir) sería el sentir de un individuo respecto de lo observado. A modo de ejemplo, puede un individuo sentir el temor al observar a otro individuo realizando una acción riesgosa, como sería el caso de un espectador presenciando a un equilibrista sobre la cuerda floja. Bajo esta perspectiva, el concepto corresponde a un proceso de mímesis y proyección intersubjetiva. Posteriormente, “einfühlung” fue considerado por el pensamiento fenomenológico alemán y, paralelamente, traducido al inglés por el psicólogo Edward Titchener, quien generó el neologismo “empathy” (Op. cit., pág. 54), de donde proviene el sentido psicológico que se le atribuye hoy. De este modo, en el lenguaje actual y cotidiano se entiende la empatía como la capacidad de sensibilizar los sentimientos, los ánimos o las emociones de una persona, “conectando” o “sintonizando” con ellos. Entendido de esta manera, la empatía evoca tanto la compasión como la afinidad, cobrando sentido en un mundo donde, paradójicamente, mientras más se depende de los frutos de la racionalidad tecnocientífica los individuos parecieran volverse más sensoriales e incluso irreflexivos a la hora de esperar que el mundo les encaje como ropa a la medida.
Si bajo la ética de la igualdad se tendía a imponer criterios bajo proyectos como el soviético, en la ética de la diversidad las parcialidades buscan imponer sensibilidades, donde algunos han propuesto a la empatía como la piedra angular sobre la que debería fundarse un mundo más humano. No solo desde la filosofía moral, sino desde cualquier mirada meridianamente letrada puede cuestionarse si la empatía, en el sentido corriente de la palabra, puede constituir un principio de ética, constatándose que los manipuladores, canallas y estafadores suelen ser personas tremendamente “empáticas”. Por el contrario, abundan los casos de personas con alguna afección psicológica que mella sus habilidades sociales, pero que, al mismo tiempo, exhiben un alto compromiso con sus valores morales frente a un entorno donde, paradójicamente, las personas con frecuencia son tratadas como celulares sin preocupación “empática” por ellas, pero donde se espera que agraden como Tik Tok.
No obstante estas observaciones, se trata de un concepto que permite establecer distinciones sobre la realidad. En otras palabras, la empatía existe empíricamente. Lo preocupante es el uso simplista, acrítico, impregnado de moralina e incluso egoísta que cotidianamente se hace del vocablo. Frente a esto la filosofía moral debiese advertir de modo contundente sobre el peligro de reemplazar la reflexión ética por un psicologismo superficial aunque versátil, donde lo normalizado no siempre es lo moralmente bueno o a lo conceptualmente preciso. En el caso contrario, esgrimir una postura moral que no admita la existencia de la empatía y sus procesos asociados equivale a una reflexión sesgada respecto la realidad.
Las pasiones como los sentimientos, las sensaciones y las emociones inciden en la conducta moral. A. Smith (1723-1790) y los pensadores británicos que le antecedieron lo comprendieron perfectamente. En nuestro país aún hay personas que se sorprenden al saber que A. Smith escribió algo más que economía. Su texto “La Teoría de los Sentimientos Morales” ha demorado en divulgarse; quizás por el embrujo con que el estilo francés nos cautivó durante el siglo XIX o quizás por el avance arrollador de los pensadores alemanes con sus prometedoras proyecciones políticas o morales. Por su parte, Europa redescubrió el pensamiento moral de Smith recién hace menos de medio siglo.
Es imposible abarcar la vastedad del pensamiento moral de Smith en unas páginas de ensayo; pero es posible ofrecer algunas apreciaciones desde uno de sus conceptos centrales, contribuyendo a una reflexión pertinente: el concepto de simpatía; que en su etimología está lejos de circunscribirse a lo ”gracioso” o a lo “lindo”. La palabra proviene del griego “sympátheia”, que se entendía como “compartir o acompañar el sentir” (https://etimologias.dechile.net). En el latín corresponde a “compassio”, de donde proviene el término compasión, tal como lo heredaron las lenguas romances y lo valoraron los pensadores cristianos, varios siglos antes que el psicologismo descubriera el agua tibia. Smith señala que la simpatía “(…) aunque su significado fue quizás originalmente el mismo, puede hoy utilizarse sin mucha equivocación para denotar nuestra compañía con el sentimiento ante cualquier pasión” (Smith, 1997, pág. 52).
A diferencia del uso actual del término “empatía”, el significado con que Smith reflexionó la simpatía no implica un quiebre etimológico o un uso forzado respecto de la visión grecorromana, de donde lo rescató la moral sentimentalista británica. Con total coherencia semántica, y conocimiento de la filosofía clásica, el pensamiento de Smith introdujo una precisión valiosa al comprender la simpatía como un proceso interno del individuo respecto alguna conducta observada. “La simpatía (…) no emerge tanto de la observación de la pasión como de la circunstancia que la promueve. A veces sentimos hacia otro ser humano una pasión de la que él mismo es completamente incapaz, porque cuando nos ponemos en su lugar esa pasión fluye en nuestro pecho merced a la imaginación, aunque no lo haga en el suyo merced a la realidad” (Smith 1997, pág. 54). Vale decir, el concepto de simpatía de Smith no indica solo la afinidad que surge espontáneamente respecto los sentimientos o las acciones de una persona, sino más bien una afinidad que emana de la evaluación de las causas de un comportamiento. Esto significa, por ejemplo, que un lamento provocado por una causa irrelevante estará lejos de generar simpatías o que la muerte de una persona generará compasión en el entorno, aunque a los seres queridos les afecte menos de lo que sus cercanos esperan.
Tal como se aprecia, el significado formal y así reflexionado de la simpatía converge con el significado usual y corriente que se le da a la empatía. Hay un tercer concepto relevante cuyo abordaje aporta a un cuadro más completo: la antipatía, que claramente representa el sentimiento de rechazo, contrario a la simpatía y su par opuesto. En ”La Teoría de los Sentimientos Morales” la palabra “sympathy” aparece mencionada 186 veces, mientras que el par complementario “antipathy” solo es mencionado cinco veces, lo que ofrece una pista precisa sobre la relevancia que Smith dio a un concepto en detrimento del otro. Esto no mella el aporte del autor y desde el punto de vista del lenguaje puede plantearse la codificación simpatía/antipatía con total coherencia etimológica, al igual que bajo la óptica sentimentalista británica. Qué lugar le cabe a la empatía, entonces.
Una posibilidad es homologar el concepto de simpatía planteado por Smith con el uso corriente de la palabra empatía; pero, quizás el planteamiento sentimentalista pueda ser profundizado y complementado de otro modo: entendiendo a la empatía como la capacidad de un individuo para percibir las pasiones de los demás individuos y reaccionar anímicamente en consecuencia, generándose simpatía, antipatía o apatía, las que, a su vez, son enfocadas desde la moralidad cuando la evaluación lógica de dichas pasiones se hace a la luz de un parámetro moral. Vale decir, la simpatía o la antipatía como sentimientos morales. Complementariamente, la filósofa Anna Donise (2019) ha planteado que la empatía no genera la moralidad, pero es una capacidad que posibilita conocer emocionalmente al mundo y a las personas. ¿Podría pensarse, entonces, que la empatía es lo que posibilita el planteamiento moral? Observando el beneficio o daño que los actos humanos infieren sobre los mismos humanos pueden generarse reglas de convivencia desde lo racional y sin necesidad de enfocar desde los sentimientos. Los admiradores del pensador de Königsberg lo han sabido con precisión.
La empatía aporta netamente a la percepción, cuya información ha de ser medida en términos del discernimiento a la luz de principios morales. Enfocado de este modo, la empatía puede ser vista como el soporte anímico o emocional constituido en términos de la comunicación intersubjetiva, siendo afectada por ésta como también por otros estímulos del entorno. Es el dominio donde se generan los sentimientos morales tras la observación y la codificación lingüística la expresa mediante los sentimientos morales de simpatía o antipatía. Por consiguiente, la empatía no ha de entenderse como sinónimo de simpatía sino como su condición de posibilidad. En términos simples puede entenderse la empatía como la variable y la simpatía como el indicador, donde, lógicamente, la ausencia de la variable es la “apatía” o indiferencia.
Se equivoca entonces el común denominador de la gente cuando señala que alguien “tiene mucha empatía” para denotar la capacidad de simpatizar con sentimientos o causas, porque confunde la variable con el indicador; igual como señalar que alguien “tiene mucha estatura” porque estatura tienen todos los individuos, algunos altos y otros bajos. Por otro lado, pueden los viandantes comunes y silvestres informarse que la justicia, la solidaridad, el decoro o la amistad son ejemplos de principios de ética. Si la empatía se halla presente con ellos, será aceptable; si la empatía no está presente con ellos, será aceptable igual. Por tanto, juzgar moralmente con la empatía como rasero se torna superfluo; aspecto donde también se equivoca el común denominador.
Desde la mirada propuesta puede escaparse del simplismo sicologista y puede también enfocarse el escenario actual mediante una reflexión inspirada desde la Filosofía sentimentalista preexistente; donde ya no se requerirá borronear la palabra “simpatía” en la obra de Smith para sobrescribir “empatía” encima. Se concuerda con la historia etimológica de los términos que pasan a integrarse bajo una propuesta que enriquece la auto-reflexión de un mundo que pareciera irritado sensorialmente por su propio devenir, donde rige el desconocimiento de la autocrítica en aquellas parcialidades que buscan acomodar el mundo a sus propios códigos, pero sin esforzarse por entender que hay razones y pasiones más allá de los sentimientos propios; que parecieran mantenerse gracias a la retroalimentación circular entre emociones y convicciones dentro de la comodidad sensorial, que siempre será un candado difícil, pero no imposible de romper.
Referencias.
- Diccionario de la Lengua Española. (s.f.). Recuperado el 16 de julio de 2025, de Real Academia Española: https://www.rae.es.
- Donise, A. (2019). The Levels of Empathy. A Phenomenological Contribution to Psychopathology. Thaumázien(7), 54-76.
- Smith, A. (1997). La Teoría de los Sentimientos Morales. (C. Rodríguez Braun, Trad.) Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Diccionario Etimológico Castellano en Línea: https://etimologias.dechile.net. Recuperado el 16 de Julio de 2025.